



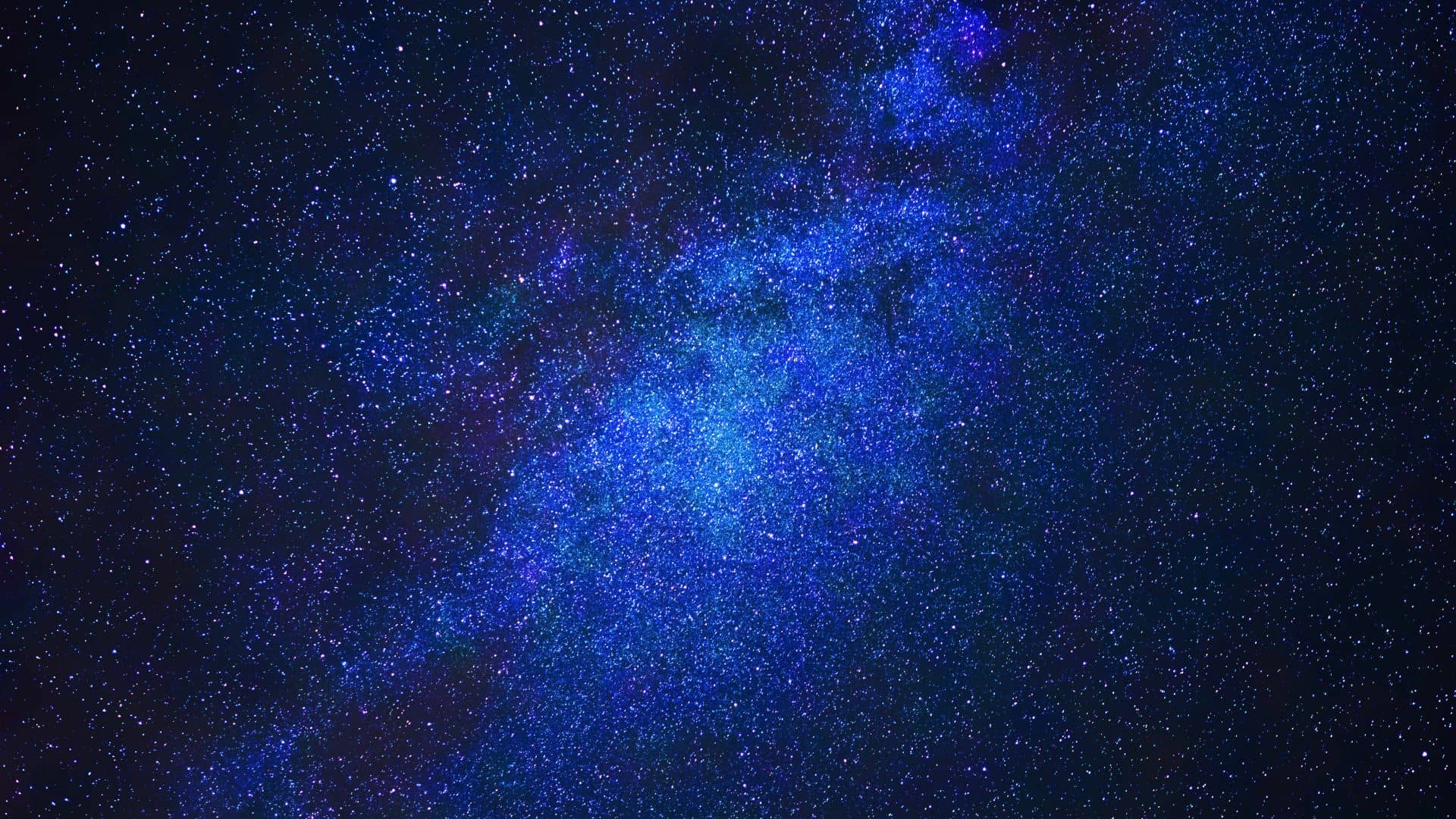



Jn 1, 1-14
En el principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Por medio de ella se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y las tinieblas no la vencieron.
Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz.
La Palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.

Señor, a quién iremos
de Cristóbal Fones
interpretado por Maria José Bravo y Cristóbal Fones
«En tus manos, Señor» © Permisos pedidos a Candil

Cuerdas de barro
interpretado por Colegio Mayor Kentenich
«Ciudad Multicolor.» © Difusión libre cortesía de Colegio Mayor José Kentenich
La Palabra
La Palabra se hizo carne,
para hablar en gestos
y profetizar amores.
Se hizo frágil,
para romper certidumbres
y derribar fortalezas.
Se hizo niño
para crecer aprendiendo
y enseñar viviendo.
Se hizo voz,
en el llanto de un crío
y en las promesas de un hombre.
Se hizo brote
que en el suelo seco
apuntaba hacia la Vida.
Se hizo amigo
para anular soledades
y trenzar afectos.
Se hizo de los nuestros
para enseñarnos
a ser de Dios.
Se hizo mortal,
y atravesando el tiempo,
nos volvió eternos.
(José María R. Olaizola, sj)