







Mc 6, 1-6
Jesús se dirigió a su ciudad, sus discípulos lo seguían. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga; la multitud que lo oía se preguntaba asombrada: «¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas ¿no viven con nosotros aquí?». Y se escandalizaban a cuenta de él. Pero Jesús les decía: «No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa».
No pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su falta de fe.
Jesús recorría los pueblos de alrededor enseñando.
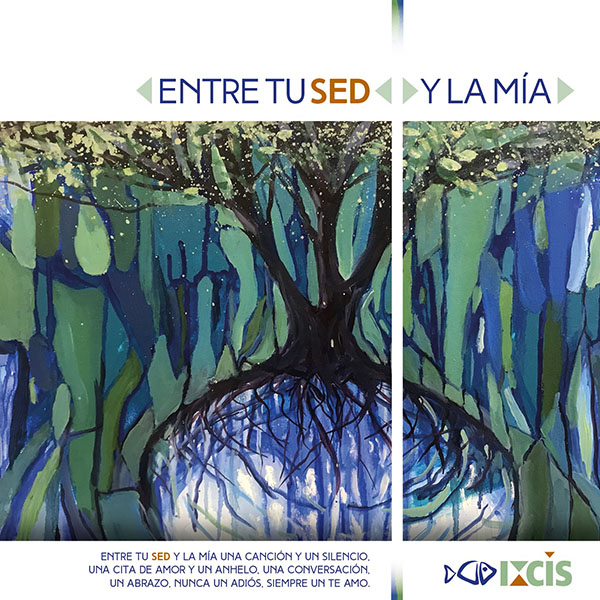
Ama y haz lo que quieras
interpretado por Ixcís
«Entre tu sed y la mía» © Difusión libre cortesía de Ixcís
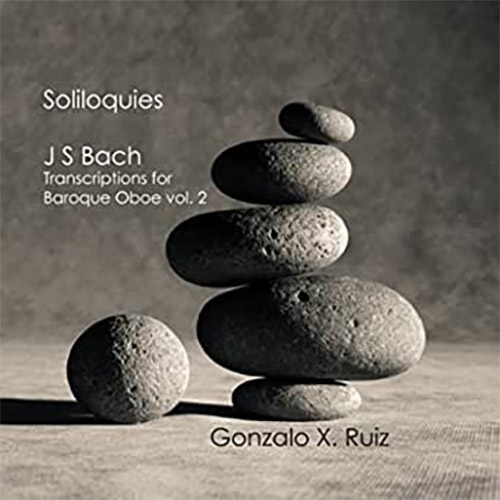
Preludio de la Suite en A Menor BWV 1011
de Johan Sebastian Bach
interpretado por Gonzalo X. Ruiz
«Soliloquios» © Usado bajo licencia no comercial Creative Commons
Dar la mano
Hay veces
que en lugar de dar la mano
parece que demos algo inerte.
La ponemos como muerta
como fofa
sin ser.
Manos de sopa. Manos de aire.
Sin nada detrás.
Mano que no transmite nada.
Pero
si en lugar de eso
sentimos palpitar el corazón en nuestra mano,
y el calor del otro,
y su sudor,
y su miedo y su temblor…
Entonces
quizá dar la mano
pueda ser un cable que una a la vida,
que transmita paz,
que sane.
Un lugar donde Dios toque las palmas
acariciado entre nuestros dedos.
(Carlos Maza, SJ)