







Mt 26, 57-66
Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Presentándose ante Pilato le pidió el cadáver de Jesús. Pilato mandó que se lo entregaran. José lo tomó, lo envolvió en una sábana de lino limpia, y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había excavado en la roca; después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se marchó. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro.
Al día siguiente, el que sigue a la vigilia, se reunieron los sumos sacerdotes con los fariseos y fueron a Pilato a decirle: «Recordamos que aquel impostor dijo cuando aún vivía que resucitaría al tercer día. Manda que aseguren el sepulcro hasta el tercer día, no vayan a ir sus discípulos a robar el cadáver, para decir al pueblo que ha resucitado de la muerte. La última impostura sería peor que la primera». Pilato les respondió: «Ahí tenéis una guardia: Id y aseguradlo como sabéis». Ellos aseguraron el sepulcro poniendo sellos en la piedra y colocando la guardia.

Solo soy una mujer
interpretado por Juan Susarte & Confía 2
«Tierra Santa» © Con la autorización de Confia2 y Juan Susarte
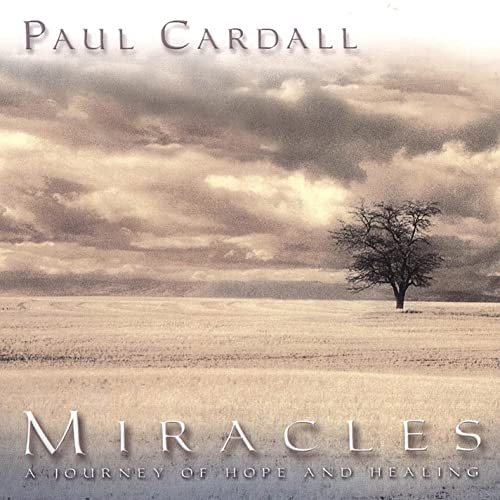
Manos del Sábado Santo
Hay manos que apartan losas
para que entre la luz,
que doblan sudarios
para liberar vidas,
que levantan a quien llora
doblado por ausencias.
Manos que señalan amaneceres,
que encienden hogueras,
y en la brasa preparan
un banquete para todos.
Manos que bendicen
cuando bailan,
cuando juegan,
cuando escriben
e interpretan música
que trae el eco de Dios.
Manos que en los muros
abren puertas
y en los desiertos
riegan esperanzas.
Manos que, en un gesto,
hablan de amor.
Hay manos
que no pueden estar más llenas
de tanto vaciarse.
(José María R. Olaizola, SJ)