


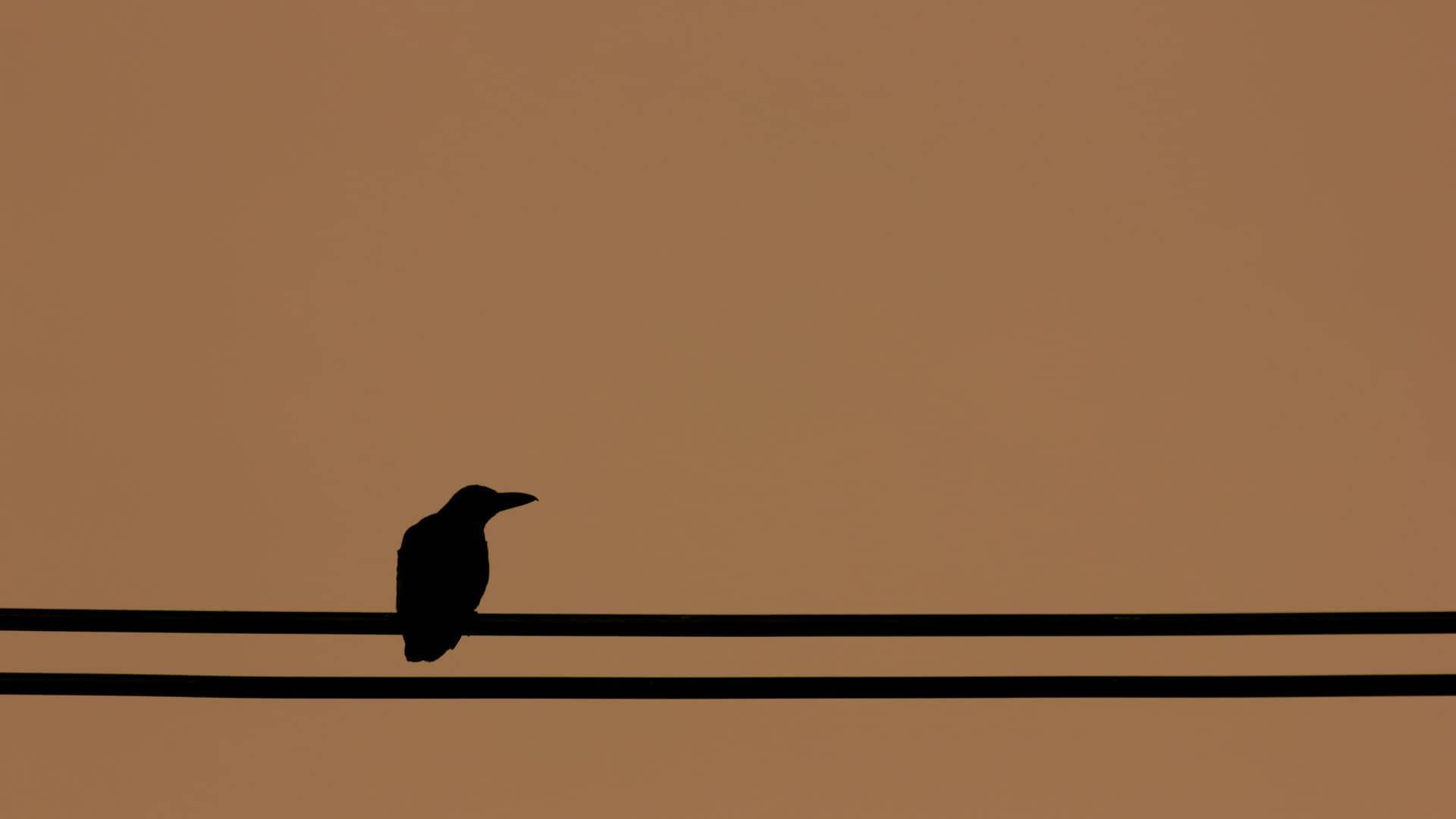



Mt 11, 25-30
Jesús tomó la palabra y dijo: «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera».

Venid conmigo
interpretado por Ain Karem
«Busca mi rostro» © Autorización de Provincia Vedruna de Europa
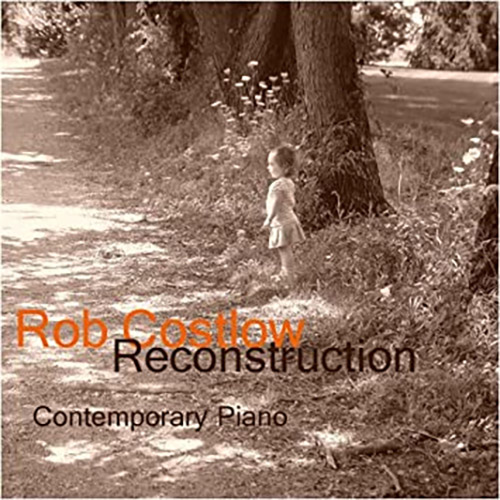
Baby Girl 3 (Sweetpea)
interpretado por Rob Costlow
«Reconstruction» © Usado bajo licencia no comercial Creative Commons
Venid a mí
«Venid a mí», bramó la tormenta,
invitándonos a adentrarnos
en su intemperie llena de posibilidades.
«Venid a mí», dijo la luz,
alejando de nosotros
el temor a la sombra.
«Venid a mí», propuso la esperanza,
convertida en caricia
para quienes andaban cansados y afligidos.
«Venid a mí», exclamó la pasión,
prometiendo un nuevo fuego
al rescoldo de corazones que en otro tiempo ardieron.
«Venid a mí»”, exigió la justicia,
herida –en las víctimas–
por tanta mentira dicha en su nombre.
«Venid a mí», susurró el silencio,
mostrando, con los brazos abiertos,
una forma distinta de cantar.
«Venid a mí», gritó la soledad,
cansada de deserciones y abandono.
«Venid a mí», pidió el dolor,
ofreciendo su rostro herido
para que la compasión lo acunase.
«Venid a mí», llamó el dios de los encuentros.
Y fuimos. A veces vacilantes,
con toda nuestra inseguridad a cuestas.
Pero fuimos.
(José María R. Olaizola, sj)