







Lc 17, 11-19
Un día, sucedió que, de camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaría y Galilea, y, al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a distancia y, levantando la voz, dijeron: «¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros!». Al verlos, les dijo: «Id y presentaos a los sacerdotes». Y sucedió que, mientras iban, quedaron limpios.
Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz; y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias; y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo: «¿No quedaron limpios los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero?». Y le dijo: «Levántate y vete; tu fe te ha salvado».
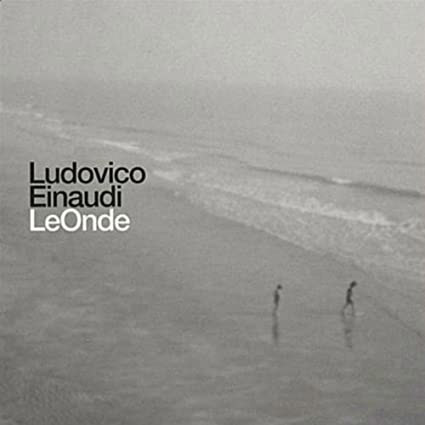
Pensamientos de la soledad
Dios, Señor Mío,
no tengo idea de adónde voy.
No veo el camino delante de mí.
No puedo saber con certeza dónde terminará.
Tampoco me conozco realmente,
y el hecho de pensar que estoy siguiendo tu voluntad no significa
que en realidad lo esté haciendo.
Pero creo que el deseo de agradarte, de hecho te agrada.
Y espero tener ese deseo en todo lo que haga. Espero que nunca haga algo apartado de ese deseo.
Y sé que si hago esto
me llevarás por el camino correcto, aunque yo no me dé cuenta de ello.
Por lo tanto, confiaré en ti siempre
aunque parezca estar perdido a la sombra de la muerte.
No tendré temor
porque estás siempre conmigo,
y nunca dejarás que enfrente solo mis peligros. Amén.
(Thomas Merton)
