







Jn 20, 1-9
El primer día de la semana María Magdalena fue de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro, y vio la piedra quitada. Echó a correr y llegó a donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto».
Salieron Pedro y el otro discípulo, y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero. Se inclinó y vio las vendas en el suelo; pero no entró. Llegó también Simón Pedro siguiéndole, entró en el sepulcro y vio las vendas en el suelo, y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro; vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos.

En comunidad resucitaremos
interpretado por Brotes de Olivo
«Jerusalén» © Difusión libre cortesía de Brotes de Olivo
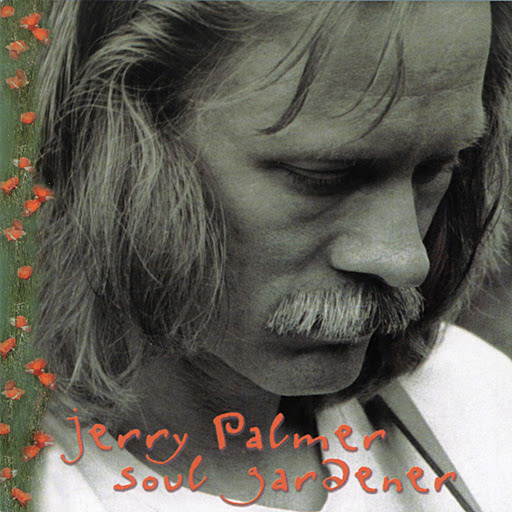
Sleeping on Clouds
interpretado por Jerry Palmer
«Soul Gardener» © Usado bajo licencia no comercial Creative Commons
Las mujeres de la Resurrección
Todavía la mañana
no había dicho una palabra,
y un silencio claro
arropaba toda vida.
Ningún deslumbre
entornaba los ojos,
ninguna estridencia
irritaba la escucha,
ninguna brisa
enturbiaba los perfiles.
Se asomaba el día
con rubor virginal
cuando las mujeres de Galilea
llegaron al sepulcro.
Buscaban ungir el cuerpo
con el más tierno perfume
de su esperanza macerada.
¿Era solo la certeza
del amigo muerto
lo que las llevaba
hasta la tumba?
Habían perdido el tesoro
y eran tan débiles y pobres
que ya solo podían avanzar
desde más allá de sí mismas.
¡El amor hunde sus raíces
en el misterio siempre vivo!
La piedra uncida a la muerte
por los sellos imperiales
había sido robada.
En lo oscuro de la tumba
se encendió una pregunta,
se iluminó una certeza,
se insinuó una presencia.
La noticia empezó
a buscar sus palabras
mientras corrían las mujeres
sin lastre de tristeza
en la piel de sus sandalias.
Jesús ya no está
en el sepulcro de piedra.
Hay que buscarlo
en la noche rota,
en la sorpresa del alba,
en el pueblo atravesado,
en las manos horadadas,
en la paz y la alegría,
en los nombres que amamos,
en los ojos que nos aman.
¡Hay que esperarlo
con toda la búsqueda del alma!
(Benjamín González Buelta, sj)