







Ex 3, 1-8.13-15
En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de Madián; llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: «Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es que no se quema la zarza».
Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: «Moisés, Moisés». Respondió él: «Aquí estoy». Dijo Dios: «No te acerques; quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado». Y añadió: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob». Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios. El Señor le dijo: «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra, para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel».
Moisés replicó a Dios: «Mira, yo iré a los israelitas y les diré: ‘El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros’. Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo?». Dios dijo a Moisés: «‘Soy el que soy’; esto dirás a los israelitas: `Yo soy’ me envía a vosotros». Dios añadió: «Esto dirás a los israelitas: ‘El Señor, Dios de vuestros padres, Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre: así me llamaréis de generación en generación’».

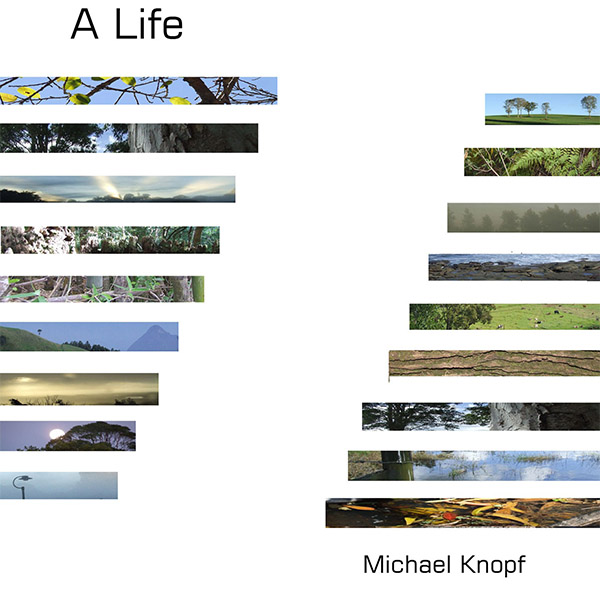
7th Heaven
interpretado por Michael Knopf
«A life» © Usado bajo licencia no comercial Creative Commons
Inicios
Los comienzos de Dios
en la historia son pequeños,
escondidos, nocturnos,
eternidad sin testigos
en corazones humanos.
Una cuna de juncos
en la corriente del Nilo,
una llama de zarza
en la soledad del desierto,
el sí de una adolescente
en la intimidad,
un sueño para ser adivinado
en la confusión de la noche,
un profeta solo en el Jordán
ante el futuro encarnado,
una chispa luminosa
al cruzarse dos miradas,
un rubor en la mejilla
al decir un nombre propio,
un cuenco de agua fresca
junto al brocal de un pozo,
un vaso de vino
en la mesa del publicano ladrón,
un perfume de nardo
ungiendo para la muerte.
¡Inicio infinito
a la medida
de nuestra pequeña estatura!
¡Regalo de la inmensidad
que se entrega y no abruma!
¡Tú que dialoga y crece
en la carne que lo acoge!
¡Respeto a lo que somos
y a todo lo que seremos!
(Benjamín G. Buelta, sj)